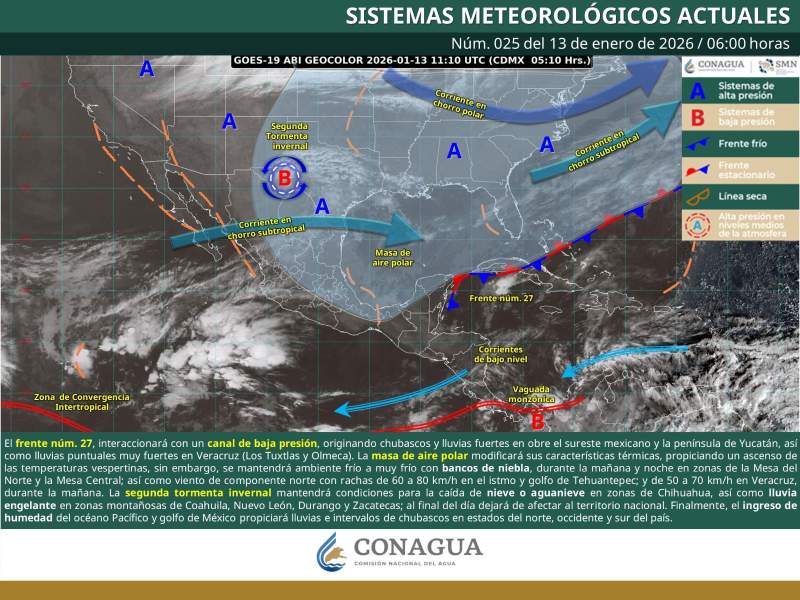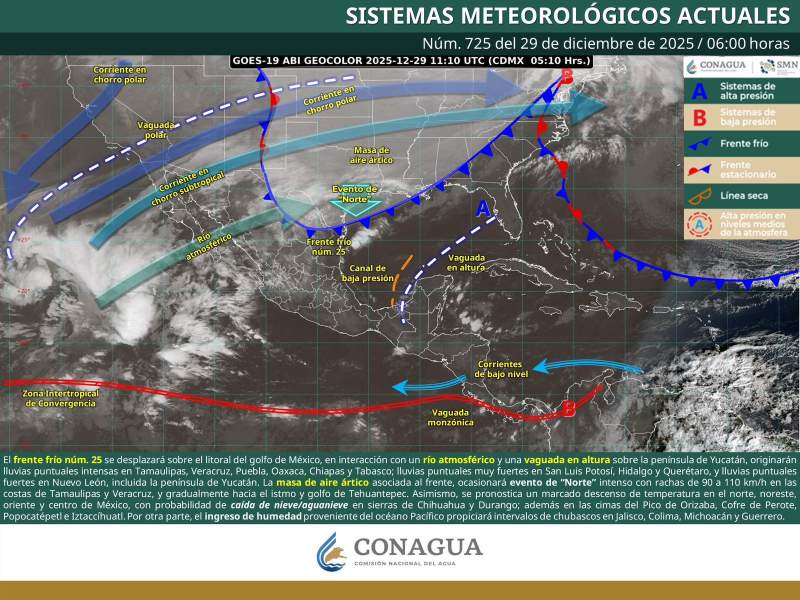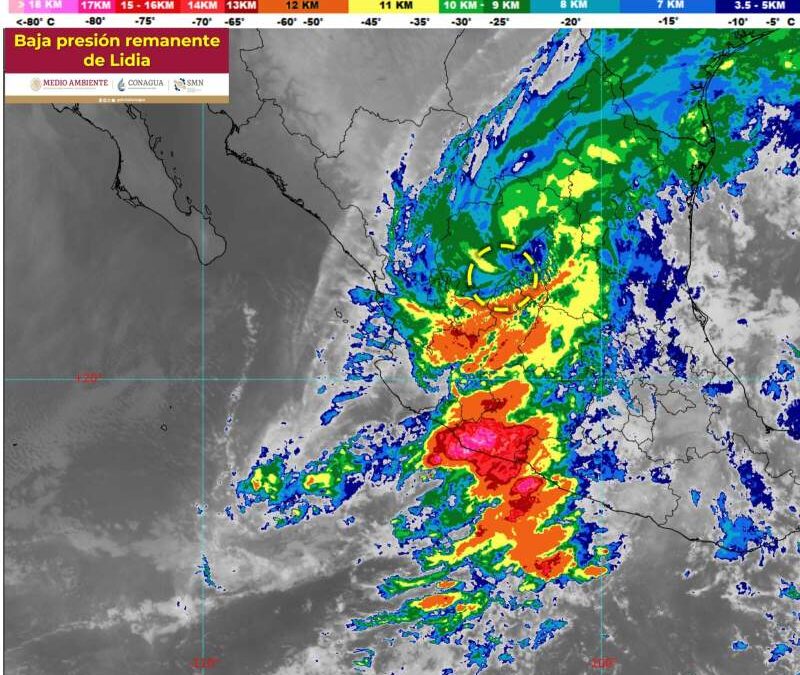El maltón se me presenta como el capitán de los choros, que es como llamamos al mejillón por esta parte del mundo. Este no es de los grandes, pero se basta para ocuparme la palma de la mano. “De los otros ya no se ven”, me dicen cuando pregunto en la Pescadería Oriental, en el Mercado Central de Santiago. Es la que ofrece más muestras de esos mariscos extraños y difícilmente repetibles que distinguen las aguas del litoral del pacífico, entre las costas del Perú y el sur de Chile y Argentina. Están el picoroco y el piure, los más extraños que haya visto nunca. Como piedras llamativas y chocantes que proporcionan algunos de los bocados más notables del mar. Y con ellos machas, navajuelas, caracoles, lapas, locos, jaibas y alguno más. Se echan de menos los huepos, que vienen a ser el pariente austral de la navaja. Grande, carnoso y de sabor profundo, también es conocido como concha navaja o espárrago de mar. Lo extraño desde el último viaje a las cocinas de Chiloé. A cambio no faltan los erizos, de buen tamaño, con lenguas carnosas, anaranjadas y suaves. Tan grasas ahora con el mar especialmente frío que su textura me recuerda a la del foie-gras. Suaves, expresivas y suntuosas.
De vuelta al maltón. Tengo bien presentes aquellos ejemplares que al jefe de la Oriental le resultan imposibles. Les decían zapato de mar y los he visto del tamaño de un 45, talla europea. Un bivalvo descomunal que encerraba medio kilo de carne, yodo y mar en sus conchas negras, lisas y alargadas. Cada día es más difícil verlos tan grandes en el contexto de un mercado que se resiste a dejar crecer a las especies. Lo que hace tres días y medio se mostraba en su talla natural se devora hoy convertido en miniatura. Tampoco es fácil encontrar el maltón en los restaurantes de Santiago. No es un molusco muy popular. Tengo que dar algunas vueltas antes de localizarlo en la cocina de 1756, el restaurante de Luis Aurelio Garay en Providencia, quien lo sirve cubierto de una mezcla de cebolla, vino y queso fundido. Le pido que abra uno al vapor para conocerlo tal cual y cuando llega empiezo a entender los disfraces; en cuanto le aplicas calor, el animal se contrae, acaba rompiéndose y pierde la exultante carnosidad que mostraba en crudo. En eso me recuerda mucho a los choros que maneja la cocina peruana, mucho más chicos que el maltón pero con las mismas querencias.
En Chile y Perú también le decimos choro al maleante y al desaprensivo, pero hoy nos quedamos en la parte del mar que sigue a salvo de esos otros choros, buscando el encuentro de una familia que se estructura por tamaños. El maltón es el más grande y también el menos agradecido. En el extremo contrario de la escala de formatos está el chorito, que sería una versión en miniatura si no fuera por un radical cambio en el comportamiento. Bien trabajado, se mantiene carnoso, henchido y exultante. Me gusta lo que ofrece en la mesa a pesar de la parquedad de sus carnes. Entre medias está la cholga, haciendo algunas diferencias. La primera es una concha que sería calcada a la del choro si no fuera por las estrías que la recorren de punta a punta y un tamaño que cuadruplica el del chorito, aunque queda lejos del descomunal maltón. La segunda es una carne que reivindica su naturaleza con un sabor intenso y familiar. Me recuerda mucho al mejillón atlántico.
Cada recorrido por el mercado de Santiago o los de las caletas de pescadores que marcan las referencias imprescindibles en el litoral chileno, abre la puerta a nuevos hallazgos. Con el langostino dorado, el colorado o el nylon, por ejemplo. El rojo es frecuente en las pescaderías del Mercado Central de Santiago, aunque no tanto en los restaurantes. No deja de sorprender, porque su carne suave, dulce y potente recuerda mucho más al de las gambas mediterráneas que a los langostinos que ofrecen las aguas del Pacífico. Me los sirven en el último menú de Boragó, rellenando una sorprendente flor de Copihue y me sorprende que un tesoro como ese pase inadvertido.
Fuente: EL PAIS