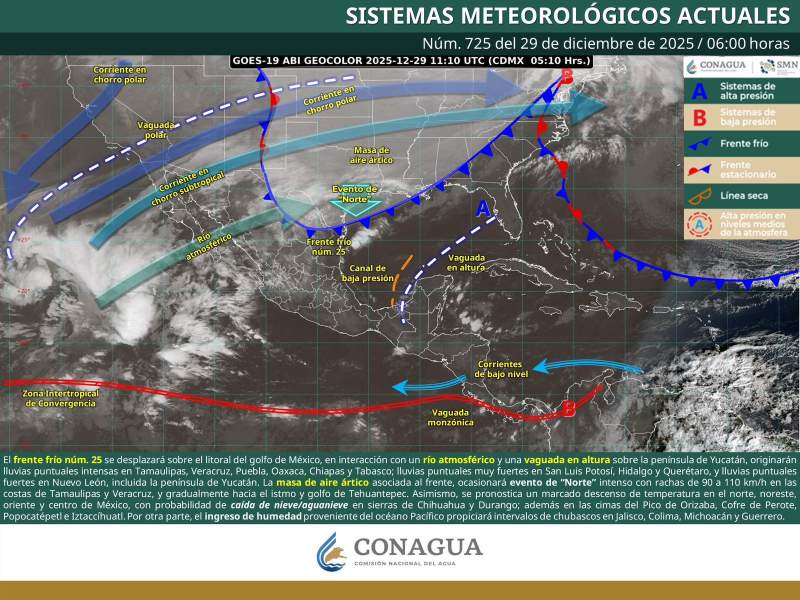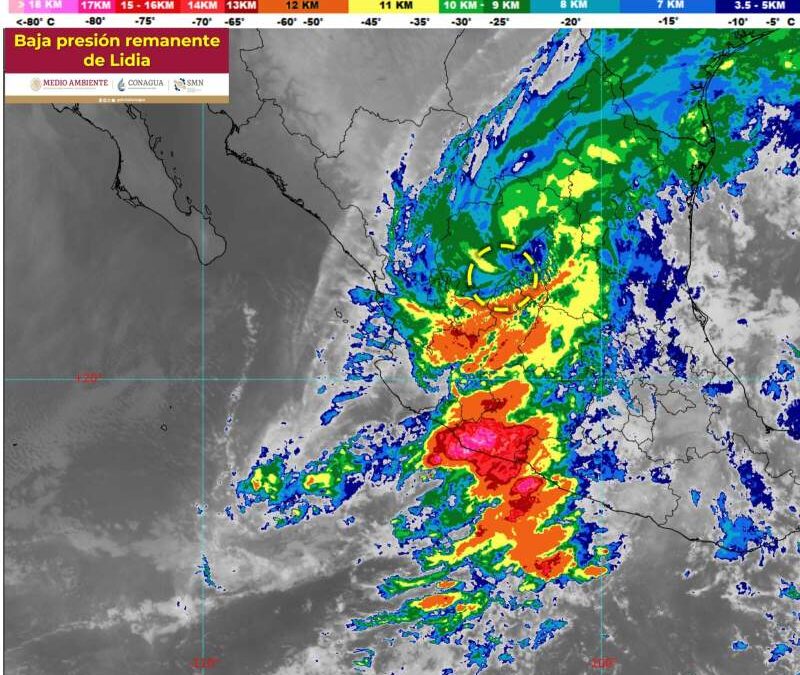Una multitud de mexicanos se echa a las calles para ayudar con herramientas, comida o medicinas o su propia vivienda a los afectados
Hay algo que une al mexicano más que sus alegrías; sus desgracias. Es ahí donde se une, organiza y responde como un titán bien entrenado. Nada más terminar de temblar la tierra, una legión de voluntarios y espontáneos tomaron las calles para ayudar. Con picos, palas, sierras, guantes, cascos, agua…Lo que fuera.
No dio tiempo a recuperar el aliento, cuando comenzaron a organizarse: uno atravesó el coche en la calle para cortar la circulación, otro logró una cinta, otro más acordonó el lugar. Los que podían, movían piedras, cargaban cubetas o trepaban sobre los escombros buscando alguna un voz, un grito, algo que indicara que había vida sepultada como en el colegio de la calle Zacatecas.
Las heroicas escenas se repitieron en la calle Álvaro Obregón, donde cientos de personas removían cascotes desafiando réplicas que paralizarían a cualquiera.
Una voz pide agua y decenas de voluntarios consiguen y cargan los pesados garrafones que derramar sobre los escombros para que el líquido se filtre entre las piedras. Al mismo tiempo una estudiante vocea los insumos necesarios: “agua, alcohol, vendas, derivados de penicilina…”. Poco después, ya hay pegada en la farola una lista con los nombres de los supervivientes rescatados. Los mexicanos llevan en el ADN la necesidad de ayudar y de saber qué hacer.
Entrada la noche no cesó la movilización ciudadana y lugares como el Parque España o La Cibeles quedaron desbordados de víveres y voluntarios.
“Porque somos mexicanos. Es impresionante ver cómo la gente que no se conoce de nada se organiza, ayuda, trae lo que tiene…”, dice Mónica Zamora, de 35 años, frente a un edificio derruido en la calle Puebla. Mónica y su hermano César Zamora organizaron a 30 amigos y se empezaron a repartir frente a los edificios derruidos decenas de tortas y botellas de agua. Acumularon tanto en tan poco tiempo que han habilitado sus oficinas de Bus-party como centro de acopio. Después de La Roma, a las cuatro de la madrugada, se dirigen a Tlalpan porque han escuchado que también allí se necesita ayuda.
A esa hora de la madrugada Juan Santos y su hija, toman un descanso en la Plaza Cibeles después de muchas horas repartiendo café y pan dulce a los rescatistas. Cuando sus vecinos de San Mateo Tecoloapa, a una hora de distancia, supieron que venía a la capital comenzaron espontáneamente a llenarle el coche de sandwichs, refrescos, vasos, papel…Para que también lo entregara. “Ver a tanta gente movilizada es emocionante. Venimos desde el Estado de México porque siento que no se puede confiar en ninguna institución y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Nos necesitamos todos” concluye. Lo mismo hicieron Eduardo, Miguel Ángel o Leonel- estudiante, policía y militar de permiso- que vinieron desde Iztapalapa y llevan 6 horas quitando piedras.
Mucho más silenciosa pasa la noche Roberta Villegas, tras varias horas sentada en una banqueta de la calle Álvaro Obregón. Su hijo trabajaba en el edificio reducido a un gigante acordeón que tiene frente a ella. “Hay veces que tengo esperanza, luego decaigo, luego vuelvo a tenerla” dice. Su hijo César apenas llevaba unos meses trabajando como contable cuando a las 1:20 el suelo se movió bajo sus pies y el edificio de cinco pisos se vino abajo.
Los protocolos internacionales señalan que deben pasar 72 horas antes de abandonar la búsqueda o dar por muertos a las personas atrapadas en caso de sismo. Sin embargo, terremotos como el de Haití o el de México en 1985 demostraron, que es posible encontrar supervivientes más de una semana después del sismo. Al menos en las primeras horas, en este terremoto, igual que hace más de tres décadas, la organización social superó a la organización oficial.
Pero un terremoto de 7,1 en una de las ciudades más pobladas del planeta está lleno de momentos colectivos heroicos y pequeños milagros individuales que se esfuman pasado el susto.
Como cuando a las cinco de la tarde entre todos sacaron una señora viva de los escombros de la calle Medellín y la multitud comenzó a aplaudir y llorar emocionada. O como esa señora de la tercera edad que desafió la mole que estaba a punto de caer en la calle Jalapa y, durante los cien segundos que duró el terremoto, entró en la vecindad de al lado y al grito de “¡todos fuera ya!” empujó a todos a salir rápidamente antes de que se viniera encima la construcción. Cuando salieron los vecinos los cristales caían como espadas sobre la acera, mientras ella se perdía en el caos y el olor a gas.
A las cinco de la mañana soldados y jóvenes dan el relevo a otros y dejan la montaña de escombros con el cubrebocas a la altura del cuello, las manos destrozadas y el rostro lleno de polvo. Roberta se emociona, cada vez que los rescatistas levantan el puño y ordenan guardar silencio, porque escuchan una voz, que podría ser de su hijo. Un joven se acerca a ella para ofrecerle una silla y un poco de chocolate.
La noche postemblor es más negra y silenciosa. Pero también más humana. La desgracia teje un poso solidario que suaviza la espera frente a los escombros y revierte la ecuación de la derrota.
El País