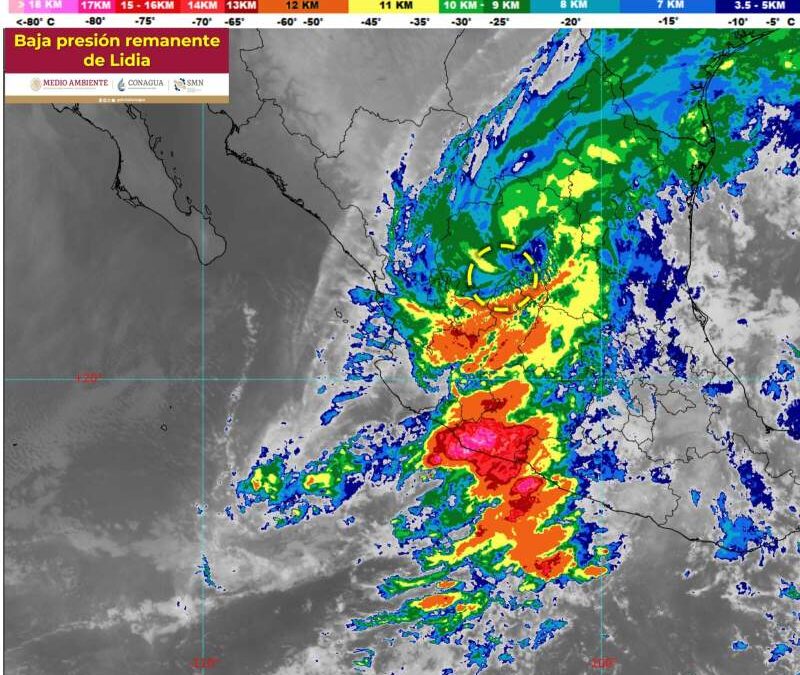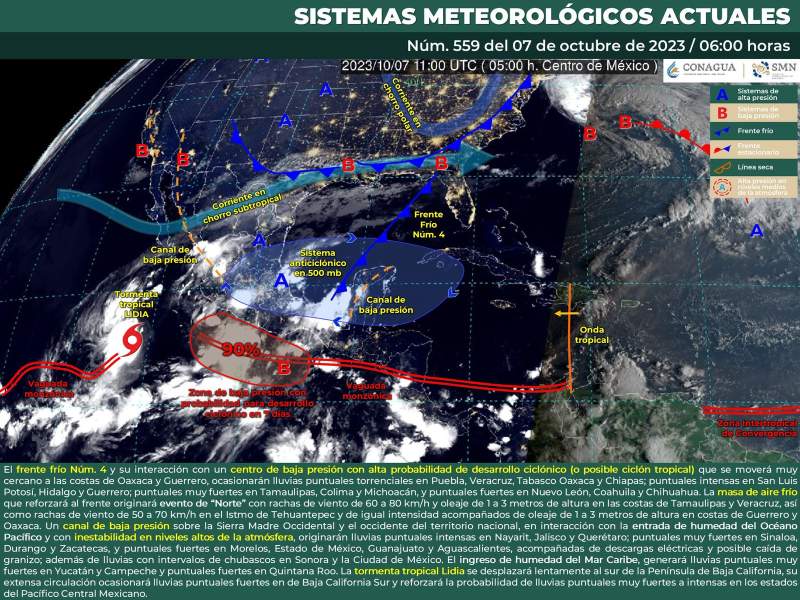En Juchitán, la gente quiere que no haya pasado lo que pasó. En el sur de México están acostumbrados a las inundaciones. Hoy mismo, sábado 9 de septiembre, el río Los Perros apura el cauce y pasa un palmo y medio por encima del puente que junta las dos mitades del pueblo. El agua no es para tanto. Los vecinos conocen el río, saben cuándo crece y cuándo baja un hilo de agua, cuándo no pasa nada y cuándo hay que salir corriendo. Pero los terremotos… Ojalá, decía la señora Andrea Guadalupe, que no hubiera pasado lo que pasó.
El pueblo de Juchitán, en Oaxaca, es el peor parado del sismo del jueves, el más fuerte que se ha sentido en México en 85 años. De magnitud 8,2, los vecinos no recuerdan nada parecido. Mencionan temblores, pero nunca como lo de la otra noche. El resultado, decenas de muertos, de heridos, sobre todo en el sur del país. Un buen puñado de edificios y casas derrumbadas, entre ellas, la de la señora Guadalupe, que tiene en torno a 55 años y es maestra. «Yo estaba con mi hermana y con mi hijo haciendo la tarea», contaba el viernes por la noche. «Tenía que escribir el nombre de unos animales. Uno era una cotorra de plumas brillantes, de las de Venezuela. Me acuerdo. Y entonces empezó a temblar. Agarré a mi hijo y nos metimos debajo del arco. Y justo se cayó el techo».
Juchitán está muy cerca del mar, a poco más de 100 kilómetros del epicentro del sismo, localizado frente a la costa de Chiapas. De Juchitán son al menos 36 de los 61 muertos que se conocen hasta la madrugada del sábado. Casi todos los demás son de municipios cercanos. Casi todos murieron aplastados por techos, paredes y bardas.
México ha declarado tres días de luto oficial, mientras las réplicas del terremoto —más de 300 este viernes— angustian a la población.
50 de los 120 millones de mexicanos sintieron el temblor. En la Ciudad de México, los vecinos escucharon por segunda vez en dos días el estridente aviso de la alerta sísmica. Hace años que la capital instaló cientos de altavoces en las calles para avisar de los terremotos. Es uno de los efectos del devastador sismo de 1985, que dejó más de 10.000 muertos y una sociedad vacunada de por vida. La primera de las dos alertas de esta semana fue un error, pero la segunda no. Tembló tan fuerte que hasta el Ángel de la Independencia, una estatua elevada sobre una columna de casi 100 metros, uno de los monumentos principales de la capital, se tambaleó como una espiga de trigo a campo abierto.
En los estados del sur se notó aún más. Y lo peor es que agarró a todo el mundo por sorpresa. Huérfana de episodios traumáticos por el estilo, la gente no tenía una idea clara de lo que pasaba. Si la estampa en la capital la noche del jueves eran vecinos con mantas en calle, en el resto del país era el caos.
A eso de las 23.50 del jueves, la hora del sismo, la señora Andrea Guadalupe salió como pudo de casa, con su hijo de 11 años a cuestas. El suelo se movía, los árboles, las farolas. Hasta el mismo cielo parecía cambiar de sitio. Su hermana, que ya traía la pierna rota, se había caído sobre los escombros del techo, las vigas de madera, los ladrillos. Guadalupe dice que «se lastimó la pompa» y que está en el hospital.
El viernes por la noche, ella y Soledad, su comadre, formaban parte de la multitud vecinal que se agolpaba frente al Palacio de Gobierno, en el parque central. Se notaban nerviosas, cansadas pero dueñas de una energía extraordinaria. Una energía que parecía manar de la perplejidad de su situación: en un parque sin luz, cientos de vecinos mirando los escombros del palacio, otros tantos durmiendo en cualquier banca y ellas allí, vivas de milagro y con el techo de la casa familiar hundido.
La escena del parque, lo que significa la escena, resultaba escalofriante. Eran las 22.15 y cientos de vecinos de Juchitán se acercaban todo lo que podían a los restos del ala sur del palacio. Dos enormes excavadoras sacaban cascotes y hierros torcidos, mientras bomberos y marinos de la Armada buscaban a un posible superviviente. Los vecinos hablaban de un velador del Ayuntamiento. Los agentes de policía argumentaban que probablemente es un compañero de otro turno, que no ha aparecido. Todo esto se decía en voz baja, apenas un cuchicheo en la oscuridad del parque. Cada poco rato, las máquinas se retiraban y un marino se metía entre paredes rotas y varillas y gritaba, «¿alguien me escucha? ¡Si alguien me escucha que haga ruido!». Luego aparecían los perros, que buscaban un indicio, un olor, algo. Pero nada. A eso de las 23.00, los buscadores se retiraron y con ellos, el pueblo.
Vecinos contra rateros
¿A dónde se fue el pueblo? A donde pudo. El Gobierno ha habilitado varios centros en la localidad para alojar a los ciudadanos afectados. Según Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, solo en Juchitán hay 7.000 casas con problemas. O sea, la mitad del total. Y sin embargo mucha gente se quedó a dormir en la calle. En algunos barrios los vecinos formaron pequeños campamentos, con carpas, tiendas de acampar, mesas, sillas, mecedoras, ventiladores… En otros, cada uno sacaba lo que podía de casa, un colchón, una hamaca. Hay quien durmió tieso en una silla y hasta alguno que lo hizo agarrado al volante de su mototaxi. No dejaba de ser curioso el trapicheo de mantas, calle a calle, pese a los 30 grados nocturnos que marca el termómetro en Juchitán en esta época del año. Por lo menos no llovía.
En un barrio a 10 minutos caminando del centro, 200 vecinos habían organizado un campamento en una plaza. Una pareja, Armando y Jazmín, había elegido acurrucarse en unos sillones acapulco junto a los restos de su casa. «Es que si nos vamos», decía ella, «vendrán a llevarse todo. Y por eso nos quedamos aquí, ¿qué vamos a hacer?». Otros se acercaron y dijeron lo mismo. Algunos preferían acampar en la puerta de casa y otros, temerosos, en mitad de la plaza. Cada poco rato se sentía una réplica, recuerdos tectónicos que ponían a todo el mundo en alerta, como si fueran a echarse a correr. Pero, ¿a dónde?
Al otro lado del pueblo, Guadalupe y Soledad pensaban si se quedaban junto a la casa, o si se iban a un albergue, o se juntaban con unos acampados en una cancha de fútbol frente a la fachada derruida de la escuela primaria. «Es que si nos quedamos… Somos mujeres», decía, Soledad. «Pero si nos vamos… Qué la ironía de la vida. Antes la casa nos cuidaba a nosotros, y ahora tenemos que cuidarla».
El País