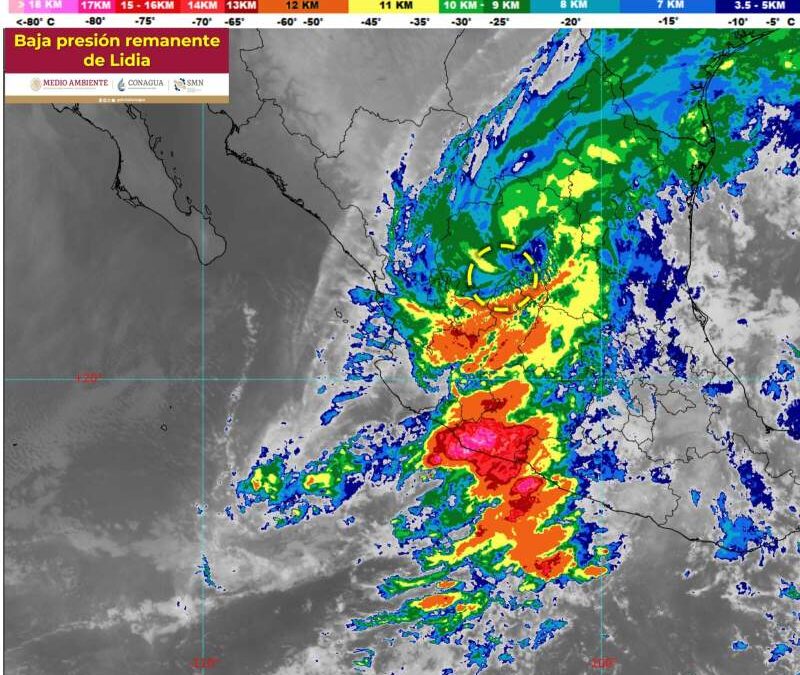Woody Allen se imaginó el infierno como un lugar repleto de malos músicos. Para mí el infierno sería un sitio donde uno estuviera condenado a ver todos los programas de fútbol ruidosos que abundan hoy en la televisión hispanoamericana.
Muchos de esos programas combinan las peores plagas: pereza investigativa, prejuicios, verborrea. En este espacio un reportero insidioso desliza un chisme que enemista a dos jugadores; en aquel, un comentarista petulante le da cátedra de táctica a un entrenador; en el siguiente, un analista ofuscado insulta a una estrella venida a menos; en el otro, un jefe envanecido maltrata ante las cámaras a uno de sus colaboradores. El plato fuerte, aquí y allá, son los debates estrepitosos al estilo de las grescas de mercado.
Los integrantes de estas discusiones suelen darse golpes de pecho en nombre de la verdad, pero se comportan más como fanáticos que como periodistas. Cuando gana el equipo de sus afectos caen en el ditirambo, y cuando pierde conforman hordas de linchamiento.
Todos podríamos ser ese tipo de hincha. Yo, por ejemplo, soy de los que gritan improperios. Como sé que tales insultos resultarían inaceptables, declino cualquier invitación a ver los partidos de mi equipo favorito en lugares públicos. Prefiero quedarme a solas frente al televisor para no coartar al bárbaro que me habita. Así puedo tirar manotazos a mis anchas y proferir ciertas blasfemias que serían ofensivas si hubiera alguien más en la habitación.
Necesito tiempo para desterrar al fanático que se enquista dentro de mí. Después del partido estiro los brazos, tomo aire, salgo a caminar. Entonces recupero la chaveta y puedo arrojar, otra vez, una mirada empática sobre los deportistas. Ellos están sometidos a presiones que yo jamás podría sentir en la comodidad de mi sillón.
El escritor David Foster Wallace, quien también fue jugador de tenis, describía con propiedad esas tensiones: “¿Alguna vez han intentado concentrarse en hacer algo difícil con una multitud de gente mirando, o peor, con una multitud de espectadores que expresan en voz alta su esperanza de que falles para que su favorito te pueda ganar? En los partidos de bajo nivel que disputé como juvenil ante públicos que casi nunca alcanzaban las tres cifras, yo estaba que apenas podía controlar el esfínter”.
El hincha que soy cuando veo los partidos por televisión es un tipo egoísta incapaz de salirse de sí mismo. Solo quiere victorias que complazcan su pobre sentido de reafirmación. El ser ya liberado que reaparece después está por encima de esos deseos básicos. Observa el contexto, es comprensivo. Entiende que la derrota es para quienes compiten lo que la muerte para quienes nos mantenemos al margen: una estación inevitable.
Hasta las selecciones históricas como Brasil y Alemania tienen más descalabros que triunfos; hasta los jugadores míticos como Ronaldo y Messi caen más veces que las que se levantan. Pifiar es la quintaesencia del deporte. Los atletas yerran, por lo menos, el triple de lo que aciertan. En béisbol se es una megaestrella con un promedio de bateo de 0,300, es decir, bateando de hit en apenas tres de cada diez turnos. Si un jugador extraordinario falla en el setenta por ciento de las oportunidades, ¿qué queda para los demás mortales?
El hombre que soy cuando no estoy embrutecido por el fanatismo ve un reflejo de sus descalabros en el fracaso de los deportistas. Procura, entonces, hallar razones para redimir al competidor caído en desgracia, llámese Fernando Muslera al introducir el balón en su propio arco, o llámese Carlos Bacca al fallar desde el punto penal. Una noche de octubre de 2007 le pregunté al escritor Gay Talese por qué escribe tanto sobre perdedores. Su respuesta fue un relámpago que todavía me ilumina: “Todos somos perdedores. Es solo una cuestión de tiempo”.
Me pregunto si al estar liberado de mi fanático interior también podría ser comprensivo con los panelistas ruidosos de la televisión. La respuesta es que ellos no tienen ninguna justificación: solo están buscando el rating de manera burda. Cada noche pisotean la dignidad de algún futbolista, cada noche convierten la magia del deporte en un lavadero de miserias.
NYT